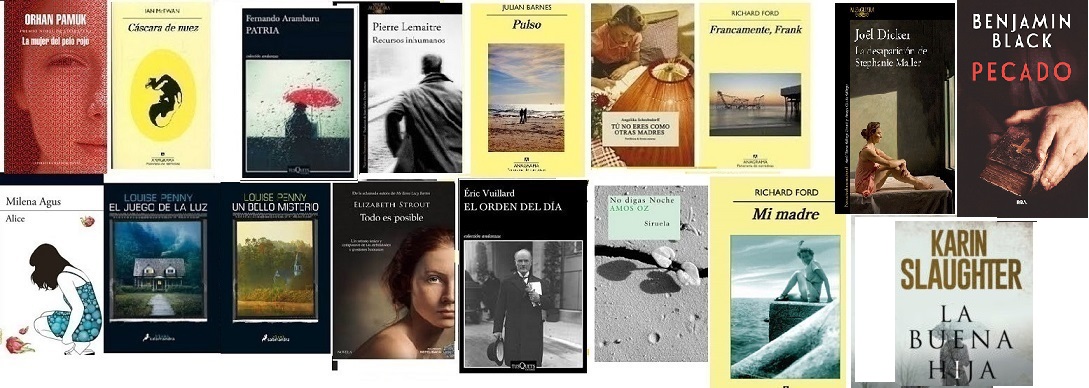Daniel Glattauer
Editorial Alfaguara
En la entrada 7 de este Blog reseñé "Contra el viento del Norte" de este mismo autor. Allí destacaba lo difícil de escribir una novela compuesta únicamente de emails entre un hombre y una mujer. Daniel Glattauer lo conseguía plenamente.
"Cada siete olas" es una continuación de aquel libro. Aunque puede leerse independientemente, una segunda parte se disfruta más si se ha leído la primera y se conocen los personajes y sus circunstancias. Por ello os animo a hacerlo.
En "Cada siete Olas" Emmi Rother y Leo Leike se conocen personalmente ¡al fin!. Pero no quiero adelantar más lo que ocurre porque se perdería el encanto del libro.
Mi Opinión
Es un libro más maravilloso aún que el anterior. El lector se convierte en algo así cómo un "voyeur" de las tensiones, rupturas y reencuentros de dos seres completamente diferentes, con circunstancias personales dispares... pero unidas por el poder de la palabra. Cuando la palabra deja de ser "bits" en la pantalla de un ordenador y se convierte en imagen, cuerpo, roce y sentimientos... entonces es cuando estalla "la séptima ola".
Muy recomendada
Intemperie
Jesús Carrasco
Editorial Seix Barral
Un niño escapado de casa escucha, agazapado en el fondo de su escondrijo, los gritos de los hombres que lo buscan. Cuando la partida pasa, lo que queda ante él es una llanura infinita y árida que deberá atravesar si quiere alejarse definitivamente de aquello que le ha hecho huir. Una noche, sus pasos se cruzan con los de un viejo cabrero y, a partir de ese momento, ya nada será igual para ninguno de los dos.Intemperie narra la huida de un niño a través de un país castigado por la sequía y gobernado por la violencia. Un mundo cerrado, sin nombres ni fechas, en el que la moral ha escapado por el mismo sumidero por el que se ha ido el agua. En ese escenario, el niño, aún no del todo malogrado, tendrá la oportunidad de iniciarse en los dolorosos rudimentos del juicio o, por el contrario, de ejercer para siempre la violencia que ha mamado.
Mi Opinión
A través de arquetipos como el niño, el cabrero o el alguacil, Jesús Carrasco construye un relato duro, salpicado de momentos de gran lirismo. Una novela tallada palabra a palabra, donde la presencia de una naturaleza inclemente hilvana toda la historia hasta confundirse con la trama y en la que la dignidad del ser humano brota entre las grietas secas de la tierra con una fuerza inusitada.
Recomendada
Aurelio Arteta
Editorial Ariel
Aurelio Arteta, catedrático de Filosofía Moral y Política en el País Vasco, nos invita a una reflexión sobre un nutrido ramillete de tópicos de uso frecuente, por no decir cotidiano, lugares comunes que a menudo constituyen un perezoso refugio donde ponernos a salvo de acometer un pensamiento más personalizado y crítico. Enfatizando que los tópicos no son solo "formas de hablar", el profesor Arteta apunta los efectos perversos, a nivel intelectual y social, que pueden esconderse tras su aparente carácter intranscendente.
Mi Opinión
En sus conversaciones con Janouch, Kafka arremete contra «... el estiércol de las palabras e ideas gastadas, más fuertes que un grueso blindaje. Los hombres se esconden tras ellas del paso del tiempo. Por eso la verborrea es el baluarte más fuerte del alma. Es el conservante más duradero de todas las pasiones y estupideces». Me parece un libro necesario para conservar nuestra salud mental y huir del borreguismo imperante.
Recomendable
El Catolicismo explicado a las ovejas (del Señor)
Juan Eslava Galán
Editorial Planeta
El catolicismo nunca fue tan divertido y nadie mejor que Juan Eslava Galán para dar fe de ello.
¿Quién es Dios? ¿Quién fue Jesús de Nazaret? ¿Qué significa ser católico? El autor tiene respuesta para éstas y otras preguntas. Entre anécdota y anécdota, Eslava Galán habla de los textos bíblicos, de la historia de las religiones, de los engaños de las reliquias, los lugares santos y los dogmas de fe. Esta divertida obra es un desafío a las creencias que han gobernado la vida política, cultural y social de Europa durante dos mil años.
Mi Opinión
Supongo que este libro puede herir la sensibilidad del católico ultramontano. Pero, a los demás, les hará sonreir como mínimo. El autor finge ser un creyente y, desde esta perspectiva, "combate" las ideas del racionalismo con lo que pone al descubierto las grandes contradicciones de una religión que ha marcado la vida de millones de españoles durante siglos. Es cínico e irreverente, pero ya era hora que se publicara un libro así.
Recomendado especialmente en Semana Santa
Lea el primer capítulo
Introito
Como católico apostólico y romano vengo observando, con creciente desasosiego, que muchas ovejas de la grey cristiana abandonan su aprisco, prescinden del director espiritual, descuidan los sacramentos (incluso eluden la misa dominical y los ayunos y abstinencias) para limitarse a practicar un catolicismo tibio y acomodaticio o directamente no practican nada, engolfados como están en esta sociedad laica, secularizada y desnortada que adora al Becerro de Oro y corre irreflexivamente tras los placeres del mundo.
La verdad es que somos cristianos por pura rutina, por mero acomodo social, porque hemos nacido aquí, en la católica España, en la nación predilecta del Sagrado Corazón de Jesús y de la Inmaculada (dicho sea sin desmerecer al resto de la cristiandad). Precisamente por eso parece mentira que seamos tan dejados en la práctica de nuestros deberes religiosos. Somos católicos porque nos bautizan, porque hacemos la primera comunión, porque nos confirma el obispo (el cachetito que nos propina con su mano blanca, gordezuela y anillada), porque nos casa el cura (cada vez menos, ¡ay!), porque votamos a la derecha, porque escuchamos la emisora episcopal, porque nos divorciamos por la Iglesia (o sea, nos anulamos, he querido decir) y porque nos administra la extremaunción el capellán del hospital o el de la guardería de ancianos donde morimos. Somos católicos porque, en fin, nos dicen una misa de cuerpo presente que, ya finados y confinados en el ataúd, no podemos rehuir y, finalmente, un oficio de difuntos.
Eso es todo: un catolicismo pautado y rutinario, burocrático y registral.
¿Qué panorama contemplamos cuando examinamos la comunidad católica?
Vivimos como paganos, sólo preocupados por los placeres y por las comodidades, como si no existiera otra vida, como si no hubiera un Infierno para castigar al que no obedece los preceptos de la Santa Madre Iglesia y una Gloria para premiar a los corderos sumisos al Pastor.
El panorama no puede ser más desolador: abandono de las visitas al sagrario y del rezo del santo rosario en familia, sacramentos diferidos sine die, especialmente el de la penitencia, olvido del cumplimiento pascual, disminución de los óbolos y donaciones a la Iglesia, tibieza en el cumplimiento de los deberes religiosos, aumento escandaloso del número de las bodas civiles (¡amancebamientos!); rupturas matrimoniales sin retratarse ante el Tribunal de la Rota, todo por ahorrarse esos mezquinos euros que vale una anulación como Dios manda; drástico recorte de las decenas de misas que antes se encargaban en sufragio de las ánimas del purgatorio...
― Bueno, yo no es que sea muy practicante, pero católico soy ¿eh? ―dicen en las encuestas.
¿Católico?
¿Tú te llamas católico, desgraciado?
¿Qué sabes de los dogmas, qué de los misterios, qué de las Escrituras que son el fundamento de nuestra Santa Madre Iglesia?
Nada.
Nada de nada. Cuatro recuerdos desvaídos de la catequesis que te administró aquel cura sobón cuando tenías seis o siete años y pare usted de contar.
En los últimos decenios hemos asistido a la desaceleración de la Iglesia (nunca crisis). Hemos asistido a la dispersión de su rebaño; hemos asistido, lo que es peor, a la disminución de las vocaciones y a la deserción de un sinnúmero de pastores que captados por los cantos de sirena de la sociedad hedonista (el demonio en sus múltiples formas) ahorcaban los hábitos y abandonaban su sagrado ministerio para entregarse a los vicios que antes zaherían desde el púlpito y sólo practicaban (algunos) en la intimidad de sus conciencias. Ahora no. Desaparecidas las tonsuras, adoptados los atuendos seglares y las formas profanas salen al mundo con hambre atrasada de placeres, como berracos [1].
Creemos que la religión es cosa del pasado, de cuando Franco mandaba, de aquel tiempo añorado en que los cines y los bares cerraban en Viernes Santo y los guardias multaban a las parejas por besarse en el parque, de cuando la censura prohibía la publicación de libros desedificantes y mutilaba las películas para que no aparecieran besos en la boca ni achuchones.
¡Qué equivocados estamos! ¿Creemos que la escasez de milagros que padecemos significa que Dios se ha desentendido de su rebaño? ¡Craso error! Dios no envejece, ni afloja su sagrado dogal. Dios no descansa. Sigue ahí arriba, tan pimpante, vigilándonos estrechísimamente a través del agujero del ozono, anotando puntualmente en su libro mayor los pecados de los que habremos de dar cuenta minuciosa en el Juicio Final.
Está escrito: «Mientras duren el Cielo y la Tierra, no dejará de estar vigente ni una coma ni un acento de la Ley sin que todo se cumpla» (Mt. 5, 18). Tomen nota los tibios, que el que avisa no es traidor.
Y otra advertencia hago: en este negocio las ovejas sumisas (o sea, los católicos observantes) nos salvamos, pero los que se apartan del redil se condenan para siempre jamás. ¿Que no me creen? Lean el Evangelio, palabra de Dios: «Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: "Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo." Entonces dirá también a los de la izquierda: "Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles"» (Mt. 25, 33-34 y 41).
O sea, de un lado, a la derecha del Padre, los católicos sumisos que obedecemos al mayoral (el Papa) y a sus gañanes (los integrantes la Conferencia Episcopal), los que sostenemos a la Iglesia con nuestro óbolo, ovejas camino de la salvación. Del otro lado, a la izquierda del Padre, el resto: cabritos destinados al Infierno, a la caldereta de Satanás.
Por los siglos de los siglos, ¿eh? Que no es broma y, repito, el que avisa no es traidor. En este apartado de los cabritos condenados van también, de una tacada, los que profesan otros cultos, aquí no cabe ecumenismo alguno, dejémonos de paños calientes. Hoy día, con la mundialización y los viajes papales a troche y moche retransmitidos por las cadenas de televisión hasta extremos francamente empalagantes, el mensaje católico llega a todas partes, como la Coca-Cola y el McDonald's. El que no se apunta es porque no quiere.
Algún timorato dirá: «Pero hay que resucitar las misiones, hay que reconquistar el espacio perdido, hay que frenar la desaceleración ―nunca crisis― que hoy padece la Iglesia.»
No hay que preocuparse: tenemos a Dios con nosotros. La roca de Pedro aguanta impertérrita los embates de la tormenta. Ya amainará y el potente faro de Luz Divina que sostiene continuará iluminando el mundo, los verdes prados donde pastan mullida hierba sus ovejas.
¿Te preocupa, hermano, que crezca el número de cabritos? Son todos candidatos del Infierno. Más anchas estaremos las ovejas en el Cielo.
No se entienda, por ello, que soy insensible al estado del mundo. Nada de eso. Aquí está la prueba. Lleno de profundísima tristeza e inquietud, pero también con una pasión apologética y exegética que no negaré, he querido pergeñar estas páginas para que sirvan de luz o asidero a aquellos que, habiéndolas leído y meditado, se animen a enderezar sus pasos y regresar al redil como obedientes ovejas de la Iglesia.
La Iglesia católica apostólica y romana ha sido la luminaria del mundo, inspirada por Dios. Por eso no entiendo, aunque las acato, las flaquezas de Juan Pablo II o la de nuestro obispo Blázquez que piden perdón por supuestos errores cometidos por sus antecesores. Perdón por haberte quemado vivo, dicen; perdón por haberte encerrado en un lóbrego calabozo hasta que la humedad te deshizo los huesos; perdón por haberte obligado a emigrar y a vivir en el destierro; perdón por haberte perseguido, por haberte arruinado la vida, por haberte acojonado, perdón por haberte fusilado [2].
Perdón ¿a quién? Si el quemado, el encarcelado, el silenciado, el desterrado y el perseguido ya murieron hace siglos (el fusilado es más reciente, pero está igualmente muerto y bien muerto).
¿Perdón? ¿Qué mariconada es esa de pedir perdón, Su Santidad y monseñores?
Al burro muerto, la cebada al rabo. No lo dice la Biblia, pero es como si lo dijera.
¡No pidan perdón, Sus Santidades, que lo único que consiguen es que los católicos de a pie, gente sencilla y fácilmente embaucable como somos, nos llenemos de dudas, zozobremos en nuestra fe y perdamos la confianza esa tan ciega que tenemos depositada en la Iglesia! Ya sé que Sus Santidades piden perdón con la boca pequeña, que no sienten arrepentimiento alguno, que lo hacen por ser políticamente correctos, que intentan únicamente acomodarse a estos tiempos de tantos derechos del hombre, tanta igualdad de la mujer y tantas pamplinas.
Lo sé, pero, en cualquier caso, ¡no! Si el Sumo Pontífice es infalible y jamás yerra en cuestiones de fe, ¿qué trabajo le cuesta extender la infalibilidad a cuestiones de moral práctica? Declárese infalible y asunto arreglado. Todos contentos.
¿Quién le concedió al Papa la infalibilidad? Él mismo se la concedió, que por algo es el vicario de Dios en la Tierra. Pues nada más fácil que extenderla a otras materias.
La Iglesia no tiene de qué avergonzarse. Sostenella y no enmendalla. La Iglesia debe asumir su pasado con gallardía, como sustenta las inmanentes verdades de su presente, y al que no le guste que ahueque el ala, que se busque la vida por otra parte y se haga neocatecúmeno de ágape dominical, allá él (o ella) con su conciencia. En lo que a mí respecta en este libro me propongo no aplicar paños calientes, llamar al pan, pan, y al vino, vino, sin mirar lo políticamente correcto, que ya está bien de pamplinas.
Debo advertir que no tengo conocimientos especiales de teología [3], aunque sí un Catecismo Ripalda con ampliaciones de Astete memorizados en la escuela y diversas lecturas de teólogos insignes cuyos conocimientos intentaré incorporar a mi dictado, citando siempre quién lo dice y qué dice, porque a cada cual lo suyo, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César y a quien Dios se la dé, san Pedro se la bendiga, que no por mucho tempranar amanece más madruga ni se hace mantequilla sin batir la leche, ni tortilla sin romper los huevos. Con eso y mi probada facilidad para la exégesis catequítica apologetizada y quizá alguna ayuda de Dios, creo que podré salir airoso en mi empeño.
También mencionaré, para refutarlos, textos de autores impíos y de historiadores hipercríticos que atacan el cristianismo y divulgan doctrinas perversas. Finalmente compondré un censo de herejías, con brevísimo comento de cada una de ellas, en evitación de que el lector desavisado pueda tomar por doctrina lo que es mera exposición de errores, que en ello toda discreción es poca.
Al pergeñar estas líneas no me mueve otro deseo que el de buscar la verdad. Con humildad y mansedumbre someto lo aquí expuesto al supremo magisterio de la Iglesia y al escrutinio de sus doctores. Si en algo yerro o me aparto de la verdad, desde ahora rectifico y donde digo digo estoy dispuesto a decir Diego. Como fiel hijo de la Iglesia comulgaré con ruedas de molino cuantas veces fuera necesario.
Aunque conozco el consejo de san Francisco de Quevedo: «Esas cosas, aunque sean verdad, no se han de decir» [4], prefiero seguir a san Juan («la verdad os liberará», Jn. 8, 32) antes que a san Quevedo, por más que sienta pareja veneración por entrambos.
Hoy los teólogos y los fieles reclaman una revisión de las fuentes del cristianismo y los principios sobre los que se asientan sus creencias. Incluso existe una nueva hornada de teólogos laicos comprometidos con la verdad que escudriñan los textos y profundizan en ellos desde un punto de vista científico e histórico (véase Apéndice 4).
Los católicos no debemos temer el resultado de esas investigaciones que iluminan con luz vivísima y certera los fundamentos de nuestra fe. Ya sabemos que la religión es solamente un producto cultural nacido del terror primigenio de los primeros humanos, inermes ante una naturaleza hostil y misteriosa que no acertaban a comprender, pero esa certeza robustece nuestra fe. Si nuestros pastores se mantienen imperturbables en la verdad católica, no va a ser sólo porque viven de ella, ¿no es cierto?
«El miedo creó a los dioses» [5], sentencian algunos. Por su parte, los psicoanalistas alegan que «la religión proviene de una neurosis obsesiva relacionada con la psicosis alucinatoria» [6]. Muy cierto si lo aplicamos al batiburrillo de religiones existente en el mundo. Incierto si lo aplicamos al cristianismo, la única religión verdadera.
Las creencias religiosas han conformado civilizaciones, han configurado mitos, han definido identidades, han impulsado movimientos migratorios, han levantado imperios y han fundado naciones, pero sólo una religión, la cristiana católica, la nuestra, la genuina, ha generado la fórmula política, social, cultural e incluso económica de Occidente por espacio de dos milenios.
La figura de Jesucristo es, sin lugar a dudas (con Mahoma), la más influyente de la historia de la humanidad. Aún hoy la veneran más de dos mil millones de creyentes. Investigarla y analizarla desde la historia constituye una labor necesaria a la que se vienen aplicando, desde el siglo XIX, sucesivas generaciones de académicos. En estas páginas recurriremos a las obras de reputados estudiosos para arrojar luz sobre Jesús y su Iglesia. Con seriedad y diligencia, fuera paños calientes. Caiga quien caiga.
¿Qué documentos testimonian la presencia de Jesús en la Tierra?
El Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios.
Algún descreído objetará: sí, pero los Evangelios son obras propagandísticas escritas con afán de apostolado en un momento en que la competencia entre cultos y creencias era muy intensa en el ámbito mediterráneo y especialmente en la tierra de Israel.
Son, dirán otros, cuentos infantiles para calmar las angustias de los que no quieren enfrentarse con la dura certeza de que la vida termina con la muerte, que no hay prórrogas ni cuentos celestiales.
¡Los hipercríticos siempre con sus tiquismiquis!
Admitamos que los evangelistas tendieron las redes de su apostolado y en su afán por captar adeptos colmaron sus textos de milagros, apariciones, sucesos sorprendentes y otras fantasías conducentes a convencer a las gentes sencillas de que Dios los reclamaba para su balador rebaño.
¿Quiere esto decir que los Evangelios mienten?
Primero habría que definir mentira. En este mundo todo es relativo: ¿quién tiene la absoluta certeza de algo? Nadie. Un mismo suceso se percibe de manera distinta por cada uno de sus testigos. Uno dirá que el accidentado cruzaba la calle por el paso de cebra leyendo Telva cuando lo atropelló la Vespa; otro, que fue un ladrillo proveniente de la obra cercana; otro, que una gorda con un carrito de la compra repleto de hidratos de carbono. El guardia que levanta el atestado mordisquea el extremo del bolígrafo, pensativo, y no sabe a quién creer. ¿Dónde está entonces la verdad?
La verdad es una entelequia. Debemos enfrentarnos a los textos de las Escrituras con la fe de nuestra Iglesia en la seguridad de que nuestros pastores no nos van a engañar conduciéndonos a falsos pastizales. Ellos que sólo quieren el bienestar de sus ovejas son nuestros padres espirituales. ¿Acaso un padre quiere menos a su hijo porque le hable de la cigüeña que lo trajo de París, del Ratoncito Pérez que le deja un Geyperman debajo de la almohada junto al dientecito de leche desprendido, de los Reyes Magos que le traen a la niña su gabinete de la Señorita Pepis y la última versión de la muñeca Barbie, la que menstrua y usa Tampax o de su competidora Sasha la Conejita?
No, desde luego que no. Esos padres adoran a sus hijos y por lo tanto dejarán que la vida los despabile sobre el origen del hermanito que no trajo la cigüeña, sobre la inexistencia del Ratoncito Pérez y sobre la verdadera identidad de aquel retinto rey Baltasar impecune e indocumentado que no vino de Oriente en un camello sino del África subsahariana en un cayuco.
Nosotros, los católicos, somos como esos niños. Durante nuestra larga infancia, dos milenios mal contados, nuestra Madre y Pastora nos ha relatado la historia de Jesús y de su Iglesia. Ya hemos crecido y podemos, sin escándalo, conocer la verdad. ¿Vamos por eso a querer menos a nuestra Madre? Desde luego que no. Seguramente la amaremos más y, desde el conocimiento de sus secretos, nos abandonaremos a ella aún más, como la amada que, vencida la última resistencia del virginal pudor, se entrega al amado con todos sus orificios abiertos de par en par y sea lo que Dios quiera [7].
En las páginas que siguen constataremos que el Jesús histórico, el devoto judío que sanó, exorcizó y prodigió por los caminos de Tierra Santa, guarda escasa relación con el Cristo ideado por san Pablo, el verdadero inventor del cristianismo. Vamos a comprobar que el primer siglo de cristianismo silencia la figura histórica de Jesús. Sólo muchos años después de su muerte se redactan escritos, a menudo contradictorios y plagados de fantasías, que narran su vida y milagros. En la Iglesia se impone la visión de san Pablo para el que Jesús, ahora llamado Jesucristo, es Dios mismo, la entidad que habita en el Reino de los Cielos, el Ser Supremo.
¿Se va entendiendo? Lo que quiero decir es que desde ahora, y en las páginas que siguen, distinguiremos entre Jesús (figura histórica) y Cristo (el Jesús versionado por san Pablo). Pablo habla de Cristo y apenas menciona a Jesús. El Jesús de carne y hueso, el que llevaba en sus sandalias el polvo de los caminos de Judea, de Samaria, de Galilea y el barro del lago Tiberíades le interesa poco o nada.
El profesor canadiense Earl Doherty lo ha expresado muy claramente: «Es necesario examinar el profundo silencio sobre el Jesús de Nazaret evangélico que encontramos a lo largo de casi cien años de la más primitiva correspondencia cristiana. Ni una sola vez Pablo, o sus contemporáneos, identifican su divino Cristo con el Jesús histórico.» [8]
Los académicos liberales creen que Jesús fue un «reformador social» y se preguntan, ¿cómo pudo derivar hasta transformarse en el Cristo cósmico?
Algunos autores, ya lo veremos, dudan de la existencia real de este Jesús apenas mencionado en los textos de escritores e historiadores de la época (Séneca, Petronio, Plutarco o Epicteto nada dicen de él). Los que lo mencionan (Flavio Josefo, Tácito, Suetonio...), lo hacen de pasada o en textos algo más extensos falsificados por copistas cristianos.
Fábulas, mentiras, falsificaciones... ¿sobre esos cimientos se fundamenta el cristianismo? Sí, admitámoslo, que dejará sin argumentos a los contumaces hipercríticos. ¿Que el cristianismo se basa en una sarta de mentiras y supercherías? Vale, es cierto, ¿qué pasa? Será todo mentira, pero, a pesar de ello, la Iglesia católica resiste incólume los embates del vendaval de la historia, los cataclismos de las edades que sepultan imperios y los condenan al olvido.
¿A qué se debe esa paradoja?
No existe paradoja alguna. Lo que permite que de esa ensalada de mentiras florezca una Iglesia siempre renovada es la firme mano de Dios que blande su nudosa y pastoril cayada para guiar a su balador rebaño, Dios nuestro pastor que lanza la certera pedrada de su castigo contra los que se descarrían.
Vamos a acercarnos sin reparos a los orígenes del cristianismo, vamos a indagar sobre el Jesús de carne y hueso que caminó descalzo, o con sucintas sandalias, por las polvorientas veredas de Tierra Santa. Vamos a comprobar, sin duelo ni sorpresa, que, a la luz de la ciencia, el cristianismo se nos revela como un potaje integrado por ingredientes de muy diverso origen: judaismo, cultos mistéricos, paganismo, gnosticismo...
Y a pesar de todo nuestra fe saldrá robustecida.
«Como historiador ―escribe Robert W. Funk―, dudo si Jesús existió realmente o si es algo más que la fantasía de unas imaginaciones desatadas... No hay nada de Jesús de Nazaret que sepamos sin lugar a dudas. [...] Los redactores de los antiguos Evangelios estaban embriagados por la voluntad de creer, y nos manifiestan un Jesús que podría ser sólo el reflejo de nuestros más profundos anhelos:» [9]